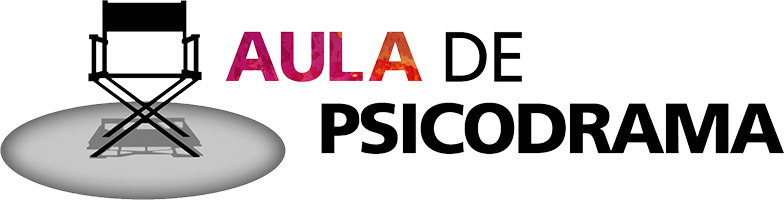Adicciones y psicodrama[1].
Carlos García Requena[2]
RESUMEN: Poner la mirada en el sujeto o en la sustancia es tanto como atender al viejo dilema de huevo o la gallina. Sin embargo, en el tratamiento de las adicciones se torna un aspecto de enorme importancia, pues ya sabemos que la mirada cambia el sentido de la intervención. Partiendo de claves estructurales nos asomaremos al desfallecimiento de la función paterna, que como núcleo lesionado opera como vector capital en la problemática adictiva dejando, allí donde debería haber un sujeto, un “su-objeto” funcionante en clave de goce ilimitado y repetitivo. Nos adentraremos en cómo el psicodrama freudiano tiene todos los ingredientes para ir haciendo lugar al sujeto allí donde se manifiesta coagulado en relación al objeto droga, para posibilitar así un cierto despegamiento que implica abandonar la vía del goce para volver a la senda del deseo.
Yo te golpearé sin cólera
y sin odio, como un leñador,
¡Como Moisés la roca!
Y haré de tus párpados,
para abrevar mi Sahara,
brotar las aguas del sufrimiento.
Mi deseo preñado de esperanza
sobre tus lágrimas saladas flotará
como un navío que zarpa,
y en mi corazón que embriaga,
¡Tus queridos sollozos resonarán
como un tambor que bate a la carga!
¿No soy yo un falso acorde
en la divina sinfonía,
gracias a la voraz ironía
que me sacude y me muerde?
¡Ella está en mi garganta, la grita!
¡Es toda mi sangre, este veneno negro!
¡Yo soy el siniestro espejo
donde la furia se contempla!
¡Yo soy la herida y el cuchillo!
¡Yo soy la bofetada y la mejilla!
¡Yo soy los miembros y la rueda,
y la víctima y el verdugo!
Yo soy de mí corazón el vampiro,
—Uno de esos grandes abandonados
a la risa eterna condenados,
¡Y que no pueden más sonreír!
Las flores del mal.
Poema 83.
El heotontimorumenos.
Ch. Baudelaire.
“Yo soy la herida y el cuchillo”. Así reza el verso de un poeta maldito entregado a la bohemia y los excesos. Así concibe su drama, como un “falso acorde en la divina sinfonía”, como un “siniestro espejo” que devuelve miradas reversibles mostrándole a la vez como “víctima y verdugo” de sí mismo. Partimos del envés de esta metáfora para acercarnos a la complejidad del fenómeno adictivo, que ha sido concebido, en su versión más popular e histórica,como un mal “virus” altamente contagioso oun demonio ante el que el sujeto queda victimizado. Desde ésta visión infecciosa del mal se erige una particular guerra santa contra lo ominoso, sin reparar en los enemigos internos que la sustentan. El tratamiento de las adicciones se convierte en un baile de demandas continuadas que apelan a una solución rápida, una“extirpaciónquirúrgica” de una sed que apremia. Y en respuesta a ello, un encadenamiento de prescripciones y desencantos por parte del profesional. Se demoniza la sustancia, se pone el acento en controlar los ambientes y prevenir recaídas, se controla si el adicto consume y se prescriben pautas para corregirle[3].
No negaré aquí que las sustancias, por sí mismas, tienen un potencial adictógeno y que las consecuencias de su uso continuado son devastadoras. Eso es evidente. Pero para poder ver salida a la problemática relación del sujeto con las drogas más allá de “combatir el fármaco con el fármaco” y de proponer abstinencias sin deseo, tenemos que introducir un elemento más que hace posible el viraje: el propio sujeto. “Yo mismo soy la herida y el cuchillo”, el filo y la carne.
Conviene entonces plantear la problemática adictiva desde el punto de vista del sujeto, y no tanto desde la sustancia, pues es éste y la estructura psíquica que lo gobierna, construida a lo largo de su historia, losque otorgan un valorsubjetivo al objeto droga[4] y lo colocan en un lugar especial en su dinámica psíquica particular. La gama de objetos a las que un ser humano se “engancha”, es variada, de tal manera que cualquier cosa puede ser elevada al rango de “adictiva”[5] si permite revivir ciertas aspiraciones imaginarias que apuntan a diferentes formas de completud.
En éste sentido, hay un fondo común y compartido que nos predispone a la dependencia, pero que alcanza, en algunos sujetos, intensidades fuera de lo común, estableciéndose, con sus respectivos objetos[6], vínculos mortíferos. Esto nos abre la posibilidad fundamental de pensar la adicción más allá de la sustancia y concebirla como una forma enferma de relación sujeto-objeto.
Anotnin Artaud lo señala así en uno de sus versos:
“Suprimid el opio (…) No impediréis que haya almas destinadas al veneno que fuere. Veneno de la morfina, veneno de la lectura, veneno del aislamiento, de los coitos repetidos, (…). Quitadles un recurso de locura, e inventarán otros mil absolutamente desesperados”.
Hablaremos entonces de la toxicomanía como una patología psíquica donde el “enganche químico”, viene a asentarse sobre un suelo “enfermizo” que aqueja, en mayor o menor medida, de una cierta aluminosis psíquica[7] consistente en una deficiente inscripción de la marca referencial del límite que tiene como consecuencia la dificultad para establecer relaciones con los objetos dentro de un marco que no sea la tendencia a la fusión.
El “sujeto sujetado a las drogas”6, no quiere (o no puede), reconocer todo aquello que venga a ejercer función de tercero[8], de corte o separación, precisamente porque no ha habido un adecuado pasaje edípico que ponga en juego la función paterna para permitir su registro. La marca del límite no ha podido inscribirse operativamente y no queda disponible para su función reguladora[9], de tal manera que el sujeto queda a merced del sustrato narcisista previo, instalado, en mayor o menor medida, en un régimen imaginario voraz donde la droga cumple con el papel de borrar el rastro de todo aquello que represente la falta, el vacío, el duelo o la ausencia. El consumo o el acto compulsivo ejercen funcionalmente como muleta imaginaria, ortopedia o parche con el que el sujeto intenta restañar sin éxito los bordes de una herida que sangra con cada intento de cerrarla. En resonancia con el poema de Baudelaire, podemos decir que la huella del límite quedó borrosa, como “un falso acorde”, como una nota que se revela caída de un discurso armónico y se muestra en una versión desfalleciente o incluso nula.
Y es ahí, en ese punto donde falta el resorte que contiene lo salvaje, donde falla el límite que pone coto a la pulsión encarnizada, donde el sujeto se ve abocado a una repetición desbocada. El acting constante se rebela en prueba de que no se cuenta con la eficacia sintomática como recurso de anudamiento y sostén, para actuar como bisagra entre el empuje pulsional y la realidad. El sujeto, en régimen de funcionamiento pulsional, es víctima de un desenfreno que le gobierna por la ausencia de límite. El apremio que sufre, en su afán por calmarse, señala un objeto que augura y miente a la vez sobre la posibilidad de una satisfacción auto-erótica sin intermediación ni tregua. Coagulados ya individuo y droga en un compromiso por borrar toda brecha,se sumergen en un goce masivo, desenfrenado, siempre de lo mismo, que se resiste a ser cercado y lo invade todo, dejando anegado el campo del deseo. “Condenados a una risa eterna, que les impide sonreír”[10].
Lo que hace al sujeto drogarse no es la sustancia, que es sólo uno de los objetos a través de los cuales la pulsión trata de negociarse, sino el efecto “¿saciante?” pero efímero que ésta tiene sobre las mociones pulsionales que empujan vigorosamente porque no han sido amaestradas, porque no ha sido posible inscribirlas en una vía de satisfacción que las sitúe dentro de lo posible.
Por lo tanto, lo enfermizo no es la droga, sino la forma en que el “sujeto” se vincula con ella como objeto de satisfacción pulsional. Se trata, en realidad, de un modo enfermo de relación donde el individuo ha dejado de ser sujeto y ha claudicado su mando ante un objeto de culto que ha pasado a gobernar. El sujeto, si es que alguna vez lo fue, es en realidad “su-objeto”: ¿Objeto de quién?
Si tenemos en cuenta que el primer objeto de amor es la madre y en consecuencia, que el vínculo fusional por excelencia se da en torno a ella, no nos resultará difícil comprender, que en la medida en que no ha podido obrar esa separación primitiva (vehiculizada por la función paterna), el sujeto tenderá a repetir ese vínculo fusional que no terminó de extinguirse, ahora ya con otros representantes (droga, parejas, comida, etc.).
Está claro que la abstinencia es un factor importante si pensamos en un cambio profundo en el sujeto que se extienda a todas las áreas de su vida, pero no el objetivo que hay que conseguir “a toda costa”. Un abandono vacío y mecánico del consumo no sirve de mucho (adictos secos[11]), si no hay un trabajo de independización psíquica, porque la motivación fluctuante y el empuje pulsional del adicto hacen que la recaída esté a la vuelta de la esquina a pesar de los años.
Dicho lo anterior, tenemos las coordenadas suficientes para adentrarnos en la cuestión que es objeto de éste escrito, aquellas que nos permitirán entender el encuadre grupal como una modalidad terapéutica de elección para el tratamiento de las adicciones siendo, la modalidad psicodramática y específicamente en su vertiente freudiana, una herramienta muy pertinente para el manejo de éste tipo de pacientes
Si el núcleo enfermo que late en el corazón de la adicción es un registro insuficiente de una huella psíquica fundamental que le deja cojitranco para afrontar la realidad cotidiana por su dificultad para asumir todo aquello que huela a separación y tranquicojo para contener los empujes pulsionales que lo embargan y empujan al acto de consumo, el planteamiento terapéutico en éstos casos tendrá que ir precisamente en ese sentido, el de instalar, apuntalar o reconstruir un entramado simbólico que le contenga y le dé estructura: el límite, la ley, la falta, la pérdida, la separación, etc. Todos ellos, son significantes relativos a lo que conocemos como el Nombre del Padre, función paterna o de corte.
Freud decía que desde el principio la vida es un constante duelo y planteaba que enfermamos allí donde nos resistimos a perder, quedando atrapados en el intento de hacer posible lo imposible.
El eje de la propuesta psicoanalítica es que los sujetos puedan asumir su falta, la castración. En la medida en que los sujetos aceptan lo que no puede ser, ya no ocupan su esfuerzo en mantener imposibles y pueden ocuparse en poner su energía en aquello que les sirve para crecer. Hay por tanto un grado de renuncia para obtener cierto grado de libertad.
Como no podía ser de otra manera, el psicodrama freudiano apunta directa y constantemente a la falta, a señalar lo que no puede ser, para que en la medida que el sujeto se va encontrando con ello, se vayan produciendo duelos por aquellos goces a los que permanece pegado eternizando el malestar.
Pero no nos podemos olvidar de que el límite dice lo que no, pero abre las puertas para lo que sí puede ser, de manera que no podemos quedarnos en el padre fálico que niega (segundo tiempo del Edipo), sino trascender al padre que habilita y dona alternativas (tercer tiempo del Edipo). Porque si el adicto se queda encallado en lo que no puede hacer, pasa la vida sufriendo, encarado a un empuje insistente que apunta precisamente al lugar que le está negado (desde fuera o desde dentro). Incluso cuando es elegida, muchos adictos viven la abstinencia con enorme frustración, porque quedan en un callejón sin salida y no desarrollan nuevas vías sublimatorias.
Aceptar la pérdida de lo que no puede ser abre la vía para seguir buscando, pero ya desde la carencia, desde el deseo. No es lo mismo situarse en el intento de tapar lo que no se tiene y perder la vida en cubrir completamente el hueco de lo faltante, que aceptar que hay un vacío que no se puede llenar y a partir de ahí buscar maneras de satisfacerse parcialmente.
Debido a que la dificultad fundamental de éste tipo de pacientes radica en la resistencia al encuentro con el límite, el trabajo en grupo no será tanto una labor de desciframiento[12] sino más bien una pedagogía del límite, donde a través de actos y señalamientos, los terapeutas y los otros miembros del grupo, contribuirán al proceso de apuntalamiento suplente de esa figura tan necesaria como negada. El acto del terapeuta debe de ir orientado más que nunca, a reducir comportamientos gozosos, a limitar las conductas auto-eróticas envueltas en variopintos disfraces (desde la tendencia a monopolizar el tiempo o a no usarlo, a transgresión de normas en sus diferentes versiones, las recreaciones, etc.). No se trata de prohibirlas categóricamente, sino de puntuar y hacer pregunta allí donde suceden, para que puedan, primero, ser denunciadas como actos gozosos y después, para dar la oportunidad de transformarse en otra cosa. Será especialmente importante aquí el arte de que la mano izquierda mire a la mano derecha, de que los límites sean puestos desde una posición amorosa, a la vez que firme, para que puedan penetrar la coraza defensiva y dejar huella en terreno yermo. No olvidemos que un límite es siempre un acto de amor.
¿Cómo opera entonces el psicodrama ante éstos sujetos si aquello que les puede ayudar, es en sí mismo lo que rechazan?¿Cómo ayudar a la incorporación de la huella del Nombre del Padre, sin que las resistencias lo hagan del todo imposible? La respuesta es: jugando.
Tanto Freud como Winnicott supieron ver pronto el potencial del juego como espacio intermedio de elaboración. Winnicott lo plantea como espacio transicional donde el niño despliega el mundo interno e interacciona con los objetos, lo que le permite elaborar situaciones conflictivas y afinar habilidades de relación. En su metáfora del carretel Freud nos habla de un juego de desaparición y retorno que hace más fácil a su nieto asumir la ausencia de la madre. Frente a la angustia de la desaparición, el niño hace algo que le permite ir elaborando lo que en un principio lo paralizaba. En el juego, una realidad queda sustituida y lista para ser manipulada, lo que permite una transición que va desde la parálisis hasta la aceptación de las pérdidas necesarias y la posibilidad de elaborar alternativas al malestar.
Fijado en determinadas formas de pensar, formas de sentir, maneras de vivir y de relacionarse, altamente apasionadas, que han sido construidas en torno a una tendencia a lo fusional, el sujeto adicto, apeado y detenido de la vida, llega al grupo coagulado en torno a su objeto preferido. Si le preguntamos: ¿Cómo es que consumes? La respuesta será casi siempre la misma: No lo sé. Las raíces de lo que le pasa se pierden soterradas en su historia, olvidadas por el tiempo y la anestesia. Son tantas las cosas vividas y no elaboradas, que uno no sabría por dónde empezar a describir el malestar. Además, ¿qué es lo importante y qué lo accesorio?¿Cómo despejar toda esa maraña?
Ayudar a que el sujeto pueda hacer un viraje desde esos puntos de anclaje distorsionados no será fácil, en tanto que supondrá un cierto desnudamiento de aquello que le proporciona sostén operativo aunque precario.
El juego tiene la virtud de ayudar a entrar en el conflicto sin despertar demasiadas defensas y mostrar, con la evidencia a la que aboca la dramatización “in situ”, lo que los sujetos se resisten con frecuencia a aceptar cuando se les señala por otras vías. Permite la oportunidad de reintegrarse a la vida a través de un encuentro grupal protegido donde poder redibujar la línea borrosa del límite, definiendo cómo relacionarse de otra manera y cómo resolver sus cuitas, lo que supone el pasaje de una forma de funcionamiento gozoso al encuentro con formas de manejo consensuadas.
En éste sentido, es muy importante crear de antemano un encuadre grupal adecuado. Las normas del grupo tienen que estar claras desde el principio, porque la tendencia a la transgresión, a veces sutil y otras masiva, será constante. Unos mínimos consisten en: compromiso de asistencia y sobriedad en las sesiones, compromiso de no pasar al acto durante las sesiones (agresiones, etc.) y la abstinencia de mantener relaciones reales fuera del grupo.
Ya en el grupo, nos encontraremos con que en un primer momento, los participantes del mismo hablan de aquello que es común y los reúne bajo la etiqueta adictiva. Desde su particular escondite, el dependiente se presenta a sí mismo como “cocainómano”, “heroinómano”, “ludópata”, o todas las cosas a la vez. La etiqueta eclipsa al individuo, que sólo parece haber existido en relación al objeto. Si los conductores del grupo se enredan en el “discurso de la sustancia”, dando cancha a los avatares relacionados con el consumo, no harán más que dar vueltas en el mismo juego pringoso.
Si como decía J. Wagensberg, “Yo soy la intersección de todas mis vivencias”, lo importante a trabajar en los grupos tiene que ver con la puesta en escena imaginaria de los conflictos del sujeto, de su forma de vivir y relacionarse con los objetos, sus inquietudes y dificultades, de sus escenas vitales, porque ellas son las que sostienen la necesidad de una prótesis. No se trata tanto de hablar sobre las drogas, sino de hablar de sí mismos, de los malestares y conflictos que sufren en la actualidad o sufrieron a lo largo de sus vidas. Es a través de la simbolización del malestar por medio de la palabra[13] y el juego, que éste puede ir tomando forma concreta, sustituyendo la nube de malestar y confusión por el esbozo de un mapa en el que se van dibujando los núcleos de malestar que resuenan a golpe de cotidianidad. Como vemos, no se trata de generalizar, sino de individualizar, de que cada cual pueda ir tomando conciencia de cómo le conciernen las cosas y cómo ha terminado, en su particularidad, abrazado a su tótem. A esto le llamamos subjetivización.
La droga, entonces, deja de ocupar un lugar central para ser concebida sólo como la muleta que el individuo ha elegido para poder caminar con su cojera. En la medida que el sujeto empieza a hablar de sí mismo, se empieza a tambalear el discurso ya sabido del “club del adicto”, propio de los primeros compases grupales,y empieza a ingresar en campo de la subjetividad, donde cada individuo es único. En ese paso del “discurso de la sustancia” al “discurso del sujeto” se produce cierto despegamiento que nos permite el encuentro conlas claves de su particular enganche con el objeto y por lo tanto, con las posibilidades de salida.
En el dispositivo psicodramático, todo está preparado para la desidentificación, dispuesto para poner en jaque las películas imaginarias que cada cual ha elaborado para seguir en la ilusión de aspirarse completo y eludir la falta. Al espacio grupal, el adicto acude con su propio juego, tratando de incluir a los demás como actores de su pantomima al desplegar transferencialmente afectos entre una escena y unos personajes pasados y una escena y unos personajes presentes. En cada repetición (también en cada consumo), se produce en acto un nuevo intento, siempre fallido, de hacer coincidir la realidad con lo imaginario. La presencia de otros implicará compartir el tiempo y la atención de los terapeutas; la confrontación de actitudes dudosas y creencias distorsionadas por parte de otros pondrá en evidencia los propios absurdos; la narración de los hechos, la elección de los personajes, el resultado de la escena y los ecos, nunca vendrán a corroborar lo que uno esperaba; en definitiva, el grupo hará de límite para la deriva imaginaria del sujeto y, en esa función de tercero, no le permitirá desplegar su particular estilo vincular, porque desde el principio, nada se producirá como era esperado.
En psicodrama, utilizamos el juego y la representación como manera de acceder al mundo interno de los sujetos, combinando la acción y la palabra, el cuerpo y el discurso, para desembocar en la escena que como núcleo condensador del psiquismo, nos asoma al cogollo de las cuestiones que nos conflictúan.
El sujeto comienza a hablar de lo que le pasa, y en el desplegamiento de su historia, va contando detalles, añadiendo sucesos, realizando asociaciones, esbozando personajes y aportando color emocional a su narración. Poco a poco va emergiendo, borrosa en unas ocasiones y nítida en otras, una escena donde lo que cuenta queda retratado.
Por lo general, no se trata de escenas traumáticas ni altamente impregnadas de contenido emocional, sino de escenas concretas, muestras de la cotidianidad, que más allá de ser hechos sin importancia, llevan la marca condensativa y representante de otros conflictos añejos.
“Una gota puede tener todos los secretos del mar”. J. Drexler.
Es precisamente en esas escenas nimias donde el contenido emocional no es tan masivo como para inundar al sujeto y obturar su mirada, donde se produce más fácilmente el encuentro con nuevas verdades. No olvidemos que no es la vivencia aislada del afecto lo que sana, sino el encuentro del sujeto con una verdad que tiene la virtud de sacarle de la repetición. Mientras se da ese encuentro, confiamos en que la propuesta constante de reactualización que lo inconcluso promueve empujando sin tregua, nos dará oportunidades constantes, en cada repetición, de poder escuchar el rastro de aquello que de ordinario queda velado. Como dirían los césares de otros tiempos: “todos los caminos llevan a Roma”.
Poder trabajar con lo concreto de su cotidianidad, da al adicto claves de funcionamiento inmediatas de los constantes conflictos que le aquejan en su pretendido alejamiento de las realidades que sufre. Esa es una de las virtudes del psicodrama, que corre pegado a lo inmediato del sujeto, a lo que le pasa en su día a día. Al crear esa realidad intermedia que el juego brinda, el psicodrama permite algo que el adicto necesita en su reintegración al mundo: poder ponerse a prueba, equivocarse, ensayar y dejarse llevar, con la particularidad de hacerlo en un encuadre que le permite observarse con riesgos reducidos. Es en la singularidad de cada escena donde el sujeto puede descubrir lo que se pone en juego y elaborar desde ahí, nuevas maneras de actuar y posicionarse.
Del recuerdo al relato, del relato a la elección, a la acción y a los ecos, nuestra escucha privilegia aquello que “rechina”, aquello que por cualquier razón, produce una disonancia en el hilo del discurso: un significante que nos llama la atención, una contradicción o incongruencia, un lapsus o cualquier otro resquicio por donde lo construido imaginariamente viene a resquebrajarse. En el psicodrama freudiano privilegiamos la escucha de las manifestaciones del inconsciente porque entendemos que detrás del resbalón acecha siempre una verdad que representa al sujeto. Trabajar desde ahí, nos permite la apertura de una ventana que nos lleva a otros lugares, que nos desmarca del discurso ya sabido y nos adentra en los mundos a veces inquietantes del deseo. En esos momentos es donde se rebela el sujeto, donde lo que estaba coagulado en la identificación se despega por un momento para dejar ver la instantánea de una verdad que reclama ser escuchada.
Como no es lo mismo decir que hacer, ni contar puede sustituir a la vivencia, una vez que todo se ha preparado, empieza la acción. El dinamismo de la representación embarga a los presentes y los imbuye en un lapso donde la espontaneidad hace añicos el discurso petrificado. El protagonista pierde el control de la escena y a cada paso, se revela inconscientemente a través de sus actos; los auxiliares no actúan de acuerdo a como se convino y añaden de lo propio en su particular manera de ponerse en escena, reactualizando vivencias particulares. El devenir de la representación propicia la emergencia de aquellos afectos que habían estado inhibidos, mostrándose en todo su esplendor. Al ser jugando y representar la escena en un “como sí”, el sujeto no se detiene ante la sorpresa de lo que sucede sino que alimenta el juego y lo exagera. En ese crisol casi mágico donde los afectos y sus significantes bullen con fuerza entrelazados, todos quedan “tocados” por palabras, hechos, actitudes, movimientos y gestos, que sin saber por qué, impactaron en la conciencia generando siempre interrogantes y a veces respuestas. Es precisamente por la intermediación del juego, que los participantes pueden asomarse a ello sin excesivas resistencias. Al adicto, como al niño, le gusta jugar, crear realidades paralelas, pero lo que no sabe es que el psicodrama y el grupo tienen la virtud de asomarle suavemente a ciertas verdades a las que dribla en su intimidad.
La representación de escenas permite la posibilidad de un cambio de rol entre los participantes ofreciendo nuevas perspectivas desde las que el protagonista puede contemplar y vivir aquello que pudieron sentir otros personajes, decir lo que no fue dicho, entender por qué no se dijo, ensayar conductas nuevas y poner en funcionamiento lo reprimido en el rol habitual.
Encerrado en su cueva, el adicto no contempla otra mirada más que la propia, reaccionando con violencia cuando el otro le confronta. La enorme dificultad que sufre para ponerse en la piel del otro, se hará evidente a la hora del cambio de rol, donde en muchas ocasiones podremos observar cómo no termina por ocupar el lugar “del otro”. Sin embargo, este cambio de mirada será uno de los factores más transformadores que le ofrecerá el juego psicodramático, pues la invitación a ocupar otros lugares, más allá de ofrecerle visiones panorámicas de la misma escena y de darle la oportunidad de responder a sus propias preguntas, le servirá para desarrollar la empatía y para despegarse cada vez más de la rigidez con que afronta su propia existencia. Será así cómo se irá creando la conciencia de la presencia del otro tan necesaria para la vida en comunidad.
Una vez finalizada la escena, y cada cual en su lugar, será tiempo de recoger la cosecha e integrar lo sucedido. De vuelta al círculo, el grupo desplegará los ecos que la escena produjo, y en el comentario de cada uno de los participantes aparecerá un nuevo eslabón de una cadena que viene a completar lo sucedido. El grupo está compuesto por múltiples espejos que devuelven imágenes complementarias, miradas alternativas a la visión que uno tiene de sí mismo y de la situación revivida. El protagonista de la escena queda siempre tocado por éstos nuevos aportes en torno a lo acontecido, lo que le obligará a reconsiderar su realidad subjetiva. Lo vivido, lo sentido y lo escuchado ya no permitirán cerrar con comodidad el círculo de repetición en el que vive inmerso el adicto, de tal manera que éste efecto, sumado en el tiempo, será el responsable del cambio subjetivo.
Debido a las condiciones particulares del colectivo que tratamos, el grupo, como lugar de la relación, será también lugar de conflicto antes de ser lugar de reparación, de manera que aunque al principio sea difícil navegar entre las inclemencias relacionales, a la larga se constituirá en un espacio donde volver a aprender a vivir sobre otras bases, a retejer los lazos con los otros y a soportar la frustración narcisista que implica el contacto con la alteridad.
La predominancia imaginaria que impregna los vínculos que se establecen en los grupos de adictos hará de las transferencias lazos de naturaleza tiránica, salvaje y descarnada, donde tanto los terapeutas como los miembros del grupo serán objeto de violencias, amores, envidias y celos virulentos. Siempre que sea posible, la co-terapia es una opción más que recomendable para la conducción de éste tipo de grupos, ya que reduce el riesgo de quedar enganchado en la tela de araña de un discurso tóxico que tiende largamente al goce.
Disputas, desencuentros salvajes, derrapes imaginarios que conllevan interpretaciones aberrantes de los hechos y actings constantes son muestra de una elevada conflictiva interna, que salpica constantemente el devenir grupal produciendo conflictos y tensiones que ponen a prueba en cada momento la estabilidad y la continuidad del mismo.
En estos casos, es de vital importancia no dar cancha a los enfrentamientos imaginarios al intentar mediar confrontando las posiciones de los sujetos en liza. Si tratamos de negociar en la situación presente nos perderemos en un juego que, en realidad, es fruto de los empujes pulsionales y las aspiraciones imaginarias particulares que por un momento hicieron diana en el otro de turno. Se trata más bien de subjetivar la experiencia y poder ver cómo enlaza lo sucedido con la historia de cada cual. Porque en realidad, lo que nos sucede en el aquí y ahora, está influido constantemente por lo que nos sucedió allí y entonces. Poder trabajar desde ahí, donde son otros personajes, otros momentos y otras situaciones las que están en juego, y vehiculizan la emergencia de afectos que en realidad son remotos, facilita un cierto aflojamiento que permite volver más tarde a la situación actual con un menor índice de defensividad. Sólo entonces, mediado por la palabra, será posible el encuentro.
En ésta brecha propiciada por los distintos momentos del juego psicodramático y los traspiés a los que aboca, se dará, fruto del tiempo, un cierto despegamiento del etiquetaje adictivo, habilitando un sujeto, allí donde se pretendía objeto. La constante aparición de la marca del límite a lo largo del tiempo, la elaboración de nuevos posicionamientos ante las dificultades y el encuentro con nuevas formas satisfacción, ahora dentro de la ley, serán los puntos capitales que supondrán el giro progresivo desde el goce anegado al deseo sujeto a pacto.
Juguemos entonces…
… para intentar levantar la condena de una risa eterna y despegarsuavemente los párpados que mueren en el goce del sueño infinito…
Juguemos…
… para reparar las palabras que se encuentran dañadas yponerles nombres nuevos a las cosas, descubriendo así sus contornos…
Juguemos…
… para escuchar de nuevo el sonido de los afectos vagabundos y ligarlos con pespuntes a los sucesos olvidados…
Juguemos…
… para poder despegarnos las pieles y cambiarlas por otras… para poder mirar al espejo y comprobar que está roto… para poder descubrir el vacío que dejaron las palabras ausentes y desterrar los silencios que nunca lo fueron.
Juguemos…
… porque al jugar miramos con nuevos ojos las mismas cosas, descubriendo con sorpresa que siguen habiendo salidas al malestar que sufrimos… porque al jugar tropezamos con el rastro de nuestros duelos pendientes y no transitamos en solitario el camino que va del dolor a la dicha…
Porque si yo mismo soy bofetada y mejilla,
si yo mismo soy el dedo y la llaga,
también puedo ser mano y caricia,
beso y mejilla.
Bibliografía.
- Korman, V. Y antes de la droga, ¿qué? 2ª Ed. Col. Triburgo. Barcelona.
- Altomare, D. Las sombras del goce. Para una clínica de las adicciones. Ed. Letra viva. Buenos Aires (2006)
- Le Poulichet, S. Toxicomanías y psicoanálisis. La narcosis del deseo. Amorrortu editores. Buenos Aires (1996).
[1]Título extraído de las palabras de Charles Baudelaire “Yo soy la herida y el cuchillo” (en “Las flores del mal”).
[2] Psicólogo. Psicodramatista. Miembro del Aula de psicodrama. Formado en psicoterapia clínica Integrativa y gestalt. Máster en conductas adictivas.
[3]No digo que esto no sea necesario en un principio, donde se precisa cierto apuntalamiento físico y psíquico, pero es del todo insuficiente si a donde se apunta es a operar un viraje subjetivo que le coloque como origen y fin del mal que sufre
[4] Los objetos no son ni buenos ni malos. Es el investimento psíquico que el sujeto realiza sobre ellos, lo que les hace adquirir un valor especial. El adicto queda identificado a la droga porque ésta le ofrece una clave ilusoria para aplacar su malestar. En éste sentido, la sustancia es envuelta por el psiquismo del sujeto adquiriendo el estatus de objeto idealizado y necesario por la función de sostén imaginario que realiza. Ref. nota 5.
[5] Drogas, ideologías, religiones, trabajo, televisión, teléfono, máquinas tragaperras y otros juegos, alcohol, sexo, etc.
[6] Pareja, droga, juego, sexo, etc.
[7] Términos utilizados por Víctor Korman en: Korman, V. Y antes de la droga, ¿qué? 2ª Ed. Col. Triburgo. Barcelona.
[8] Como elemento simbólico que viene a poner límite al goce fusional.
[9] Es precisamente eso que no aceptan, el límite, lo que les puede permitir vivir.
[10]Verso final del poema 83 “Yo soy la herida y el cuchillo” (en “Las flores del mal”). Charles Baudelaire.
[11] Se refiere a aquellas personas en las que como proceso, nada ha cambiado más que el abandono del consumo. Permanecen durante tiempo, pero sin cambiar su posición subjetiva frente a los objetos. Con frecuencia, generan otros síntomas o vuelven a recaer, porque todo sigue igual, solo que sin consumo.
[12] Ya que no hay síntoma que descifrar. Se trata de pura patología pulsional a la que hay que ir poniendo límite y construirla como síntoma. Será entonces donde lo descifrativo tenga un mayor peso.
[13]Ya sabemos que sólo el hecho de hablar de lo que nos pasa es una forma de hacer algo con el malestar. El acto se despliega allí donde las palabras no alcanzan para dar cuenta de lo que nos sucede, donde lo simbólico cojea sin opción de acotar lo que sentimos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la adicción, la palabra sucumbe al acto, pues todo lo dicho queda en entredicho cuando la pulsión emerge. Tanto el recurso del fármaco, como el del acto, son bálsamos potentes para calmar el empuje de lo interno, pero muy pobres para poder elaborarlo. El acto trata de resolver “sin saber qué” y se rebela inoperante porque supone una respuesta estereotipada y grosera, siempre la misma, a los diferentes sucesos de la vida.