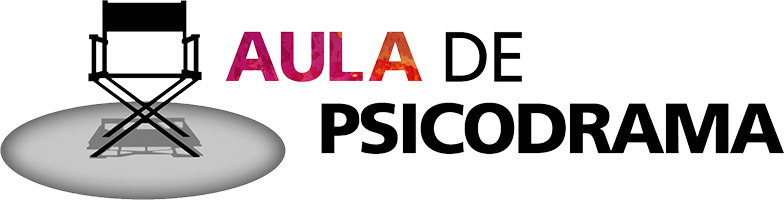Andrés Herrera*
Resumen: A continuación presento algunas reflexiones aun esbozadas, creo, sobre el psicodrama, su propósito, su funcionamiento, su fin y sus principios. ¿Que justifica la existencia de esta invención?, ¿por qué su vigencia? Fueron tal vez las preguntas implícitas que me orientaron en esta breve elaboración que busca pensar el problema de la cura en psicodrama en relación al problema crucial que constituye la verdad del sujeto para nuestra práctica, una práctica que se caracteriza por articular el saber y la verdad, procurando así una cura ética al padecimiento del sujeto.
Sobre el Psicodrama
El psicodrama puede ser pensado como una caja de herramientas, comprende un conjunto de instrumentos técnicos, juegos de roles, yo auxiliar, alter ego, test de espontaneidad, juegos de sillas y su principal herramienta, su vía regía, la representación dramática, la cual es, como las demás, un medio para elaborar lo que podemos denominar bajo el nombre de cura.
¿Qué cura el psicodrama? ¿Cómo lo cura? ¿En qué consiste esta cura? Son preguntas que surgen y que nos permiten tanto delimitar su campo como particularizarlo en un contexto en el que abundan las ofertas de cura que se presentan sobre todo bajo la forma de la gratificación aun al costo de la ignorancia y al nivel del autoengaño. Gennie Lemoine[1] nos dice que nos cura del deseo de nuestros padres, deseo que el sujeto padece pues tiende a anular sus posibilidades de ser, por otro lado, permite encontrarse con un deseo que le sea propio. Hablamos entonces de una cura que apunta no a la adaptación, ni a la identificación con ningún ideal preestablecido, todo lo contrario, es una cura subversiva, rebelde que de alguna manera invita a la locura, a una buena locura, una locura que cura, Eso es el psicodrama. Por algo el principio rector de esta práctica es la espontaneidad como productora de lo nuevo, como liberación de una verdad, con la cual el sujeto, en la medida en que sabe de ella y no la recubre con el velo de la ignorancia, puede hacer algo con ella algo diferente a padecerla.
En psicodrama, por lo menos en el psicodrama psicoanalítico, la cura apunta al acto, en el sentido dramático de la palabra; el acto es una actuación, en tanto representación, pero también lo es en el sentido existencial, es decir, como aquello que marca un antes y un después en la existencia. Un acto es de esta manera una representación y un corte, una escansión, un final y un comienzo en la vida del sujeto que se atreve a atravesar una experiencia que no es del orden de la gratificación, sino más bien del orden del duelo. Duelo del yo cuyas identificaciones van cayendo escena tras escena, como máscaras de lo que fue.
Las identificaciones
Retomo aquí la pregunta de Gennie Lemoine[2] “¿Cómo hacer reaparecer al sujeto y reconectarlo sin alienarlo?”, la cual es una pregunta por la identificación que podemos expresar en términos de Ser, es decir, que aquello que está en juego en ese proceso de elaboración simbólica del duelo es lo que el sujeto siempre ha sido y, por otro lado, aquello que debe producirse es una nueva forma de ser para los otros y para sí mismo, una nueva forma de ser que cuente con el sujeto y su deseo. En psicodrama hablamos de tres identificaciones: una identificación narcisista que apunta a la imagen que completa al yo del sujeto, aun al precio del engaño y la ilusión. La identificación moral, bajo la cual el sujeto “se identifica con el gran Otro incorporando su modelo”, ideal ante el cual el sujeto nunca estará a la altura y que le causa las mayores recriminaciones y sufrimientos. El psicodrama por medio de la representación produce una nueva modalidad de la identificación que Lemoine denomina identificación progresiva, ésta, a diferencia de las antes mencionadas, “se juega de a tres y da lugar a la simbolización”. Consiste además en que el sujeto se la juega identificándose a tres roles: su yo (je), el otro (imagen o Ideal) y un tercer rol es el autor de la trama que los anuda. En psicodrama el sujeto es autor de su propia historia, asume una posición activa allí donde ha sido receptor pasivo, toma las riendas de lo que es y adquiere la posibilidad de transformar su ser en una nueva relación que incluye aquello que antes era rechazado, la singularidad de su deseo, es ésto lo que llamamos identificación progresiva.
La estructura
La estructura básica de un psicodrama consiste por un lado en tres tiempos: Warming up, acción y ecos; correspondientes el primero a un momento preparatorio, un pretexto de la acción dramática que debe producir un protagonista y autor de la escena, el segundo, a la acción propiamente dicha, es decir, la representación de una situación, la puesta en escena de los personajes que de alguna manera constituyen el mundo del sujeto que llamamos el protagonista. El tercer momento consiste en las conclusiones que de la experiencia han quedado, conclusiones que resultan del diálogo de un protagonista con aquellos que fueron elegidos por él como su reparto y por aquellos que son su auditorio. Definimos pues tres tiempos lógicos correspondientes al instante de la mirada, al tiempo para comprender y el momento de concluir. Por otro lado, tenemos la estructura grupal compuesta por un director, un protagonista, un reparto y un auditorio. Estos son los elementos a partir de los que se desarrolla una sesión de psicodrama. El psicodrama es entonces la reconstrucción teatral de las circunstancias, las situaciones que de manera inconsciente gobiernan al sujeto, si se quiere la escenificación de la tragedia de la cual cada sujeto es portador.
A una sesión de psicodrama el sujeto lleva su tragedia, la escenifica, la protagoniza. Sus más íntimas contradicciones las pone afuera, Freud descubre en la esencia de lo humano la tragedia, fue esto mismo lo que lo llevo a nombrar lo esencial del deseo humano a partir de la tragedia de Sófocles, Edipo, es decir, no es gratuito que Freud eligiera para el conflicto fundamental humano esta tragedia. Freud piensa a partir de la tragedia el síntoma neurótico, a decir, la relación ambivalente, contradictoria y conflictiva del sujeto con sus padres, relación que está atravesada por dos pasiones humanas fundamentales y prohibidas: el amor y el odio, a estas se suma la ignorancia, esa pasión trágica que consiste en desconocer nuestro destino fatal, nuestra propia muerte. El psicodrama, nos enseña Lemoine, es el lugar en el que se hace posible conocer poéticamente la muerte, la cual no es más que nuestra gran tragedia, nos permite también “hacer añicos el lenguaje”, jugar con él, inventarnos, reinventarnos, volver a vivir y, ¿por qué no?, como en la comedia, reír de aquello que tanto se ha llorado.
El sujeto y su verdad
El psicodrama es definido por su inventor, Jacobo Moreno, como “una ciencia que explora la verdad del sujeto”[3]. Si se quiere, el psicodrama es un lugar de escucha a la pregunta por el ser. Esto nos podría invitar a preguntarnos por la naturaleza de esa verdad, hallando en un primer término que es una verdad descubierta por un método científico; no es una verdad en tanto revelación divina, no es una verdad religiosa, no es producto de una actividad mística, mágica o metafísica; lo es más bien de una exploración investigativa, de una indagación orientada por una sospecha ante la verdad, sospecha que consiste en creer que la verdad demanda ser descubierta, extraída de un campo oculto y desconocido, hallada más allá de la simple apariencia; acompañando a Lacan, una verdad que se presenta como un saber que no se sabe, un capitulo censurado; retornando a Freud, una verdad que es inconsciente.
En psicodrama, tanto moreniano como freudiano, hablamos de una verdad trascendente que se halla más allá de lo que es obvio y evidente, ya que se trata de la puesta en escena, de manera no sólo rememorada, sino también repetida, representada, de lo vivido. Se trata entonces de un proceso de historización a la vez que de histerización del sujeto, pues se instala en la bi-partición inherente a la pregunta sobre quién es, “To be or not to be” según Hamlet, y sólo podrá responderla asertivamente en la re-construcción de su historia, en la escritura única e inédita de esa novela que de alguna manera es la vida. El psicodrama invita a cada sujeto, a representar su verdad, a liberarla de la manera más espontanea, ponerla en cuestión, asumir posición ante ella, aceptarla y llegado el caso a recrearla y transformarla.
Bien podemos afirmar, por otro lado, que esa verdad se inscribe en un campo determinado, el sujeto. La verdad del psicodrama es la verdad del sujeto, entendido como aquel que habita el mundo a partir de sus circunstancias, sus actos y sus palabras; Componentes estos de su existencia, ante los cuales dicho sujeto asume la responsabilidad, ya sea de estos mismos, o bien, de las consecuencias que conllevan, pues implican directa o indirectamente a Otro, al cual hay que responder.
El psicodrama busca producir una nueva forma de responder del sujeto, el cual tiende desde su neurosis a la respuesta monótona, predecible e insatisfactoria; como ejemplo tenemos la política del avestruz, típica del neurótico, que consiste en que ante la dificultad y la responsabilidad que la verdad implican, huir o meter la cabeza en un hueco, creyendo que así logrará esconderse. La política del psicodrama es otra, es no sólo aprender a soportarla, sino crear con esa verdad, explorarla, redescubrirla en sus múltiples facetas, reinventarla como el niño que juega o como el artista que pinta y da nuevos colores a la, a menudo, aburrida realidad.
Hablamos de una verdad concreta que incide en la experiencia de vida de cada ser humano, en cada acontecimiento, en la creación o en la enfermedad, en el gozo o en la desdicha, en la felicidad o en la miseria, en el amor, el odio y la ignorancia, es decir, en el corazón de nuestras pasiones habita de modo enigmático, secreto e incluso irónico, la verdad.
Desde el psicodrama el padecimiento humano no es más que una patología de la relación del sujeto con su verdad. La neurosis es una modalidad de este padecimiento, padecimiento del ser que habla y que por hablar; goza, sufre, ama y desea. Si hay trastornos, son trastornos de la verdad, el ser humano sufre, se obsesiona, se lastima y se divide con aquello que constituye su propia verdad. Tenemos pues que, ante la verdad, el sujeto neurótico genera síntomas para denegarla una vez se le presenta, desencadena fobias a todo aquello que se la recuerda, procastina (aplaza) los actos que lo comprometen a poner cara a ella, se entrega sin medida al empuje pulsional, al goce desenfrenado y, no raras veces, autoagresivo con tal de no saber ni de ella ni de su imposibilidad de ser completa, busca en su lugar silenciarla con el mayor peso de la represión y pagar el alto precio de la enfermedad.
Al mismo tiempo hay pulsaciones de deseo, a partir de las cuales la pregunta por el ser y la verdad hallan salida y, el sujeto, cansado de la intoxicación al saber que no es más que su pasión por la ignorancia, decide hacer un alto y preguntarse : “ ¿que deseo?”, lo cual ya es un paso adelante, aunque aún no una salida satisfactoria, pues el problema en lo humano, único ser en el que circunscribe esta pregunta, tal y como lo afirma Freud, el Otro cuenta con total regularidad. Y esa pregunta por el deseo, que en el sujeto es su verdad, su causa final, su esencia, no hallará respuesta sino es en la escena compartida con Otro. El psicodrama es simple y llanamente el escenario de ese deseo innombrado, eclipsado, latente, que anhela por salir una nada que desea existir y actuar más allá del estéril campo de la fantasía y el síntoma.
Por último, es posible, además común, pensar que no deseamos saber del deseo como verdad de sujeto por lo que comporta de ominoso (Unheimlich) por el hecho de que encierra un carácter de insoportable. Yo me inclino más a pensar que no es tanto ese carácter horrible y amenazante que le atribuimos lo que mantiene al sujeto separado de su deseo, sino que existe más bien una resistencia a la dificultad que hay en el saber hacer con el deseo una vez se sabe de él, la resistencia del yo de ese sujeto al requerimiento de renunciar a lo que Freud llamó la ganancia de la enfermedad, ganancia masoquista cuya renuncia se traduce como pérdida, pérdida sin la cual el sujeto nunca accederá ni al deseo, ni a su verdad, ni mucho menos a una esperanza de felicidad que sea, más allá de la ilusión imaginaria, realista y posible.
En el psicodrama la palabra puede salir del monótono vacío, llegar a su plenitud y convertirse en acto, acto simbólico de interpretación, pero también en acto poético de creación, acto de transformación subjetiva, acto de invención, acto fundante en el que “el cuerpo se articula con la palabra”[4]. El psicodrama es, en esta medida, un lugar para renacer.
Bibliografía
[1] Lemoine, G. Y P. (1980). Jugar-Gozar. Por una teoría psicoanalítica del psicodrama. Barcelona, Gedisa
2 Ibid.
3 Moreno, J. L. (1978). Psicodrama. Buenos Aires, Hormé-Paidós
4 Cortés, E. et alii (2009). Psicodrama. Una propuesta freudiana. Granada, Alboran, 78
* Psicólogo de la Funlam y psicodramatista