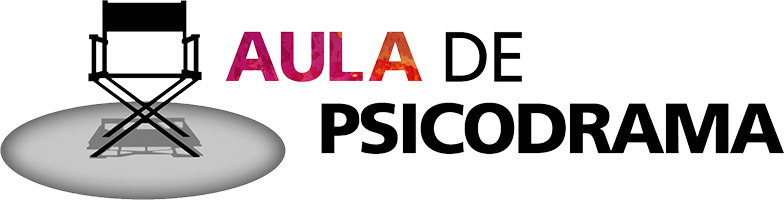Paqui Alcaraz Candela[1]
RESUMEN: El presente artículo supone el inicio de un camino hacia la búsqueda de conexión entre la mirada sistémica constructivista y el psicodrama freudiano. En el tema que nos ocupa, el análisis de la interacción es la esencia, esencia de comunicación. Interacción como elemento imprescindible para la comunicación a través de la palabra inscrita en el lenguaje y en el cuerpo.
En la interacción de los miembros del grupo se encuentra la esencia, esencia de comunicación. La reflexión filosófica de Descartes, ya nos apuntaba en su tiempo a la esencia, como posibilidad de existir, siendo el filósofo Hegel, quien da una función capital a la esencia en el sistema: la esencia es la verdad del ser. Desde ahí, me seduce el fondeo en este sistema en el que podemos encontrar la verdad del sujeto, la verdad subjetiva. Ya apuntó Lacan a la inscripción de la comunicación humana en una estructura lingüística, refiriéndose al lenguaje inscrito en la palabra y en el cuerpo como camino para que el sujeto halle la verdad.
En el psicodrama freudiano, el paciente habla y se produce una cadena del discurso que el coordinador del grupo irá puntuando para la interacción, siendo, a mi entender, el signo de puntuación más importante, cuando el relato escogido, pasa a ser representación dramática. Aquí, la palabra se inscribe con más fuerza en el cuerpo, en la actuación. La palabra y el cuerpo precisan de un vacío, como si del lugar del astronauta se tratara, un universo de flotación. Universo en el que se incorpora el analista desde la atención flotante[2].
Se vislumbra la necesidad del espacio de alteridad. Espacio en el que se convoca a la palabra y al juego, espacio para llamar al vacío y, desde ahí, poder reescribir la vida del sujeto posibilitando el movimiento de la estructura subjetiva. El juego posibilita la renovación a través de la acción; que se compruebe la distancia entre lo que uno cree que fue o pretende ser y lo que es. La verdad del ser, la esencia.
“No podré renunciar jamás al sentimiento de que ahí, pegado a mi cara, entrelazado en mis dedos, hay como una deslumbrante explosión hacia la luz, irrupción de mí hacia lo otro o de lo otro en mí, algo infinitamente cristalino que podría cuajar y resolverse en luz total sin tiempo ni espacio. Como una puerta de ópalo y diamante desde la cual se empieza a ser eso que verdaderamente se es y que no se quiere y no se sabe y no se puede ser”[3].
Podemos estimar que el grupo, en psicodrama freudiano, puede considerarse como un sistema. Está formado por una serie de elementos que interactúan entre sí: protagonista, yo-auxiliares, animador, observador; también forman parte del mismo: la mirada, el discurso, y el juego o representación de escenas no fabuladas, sueños y fantasías. Todo ello, ritualizado en un tiempo concreto y un espacio que convoca al vacío.
Desde una mirada sistémica, en relación a la dinámica grupal, se establecen dos tipos de momentos: cuando se habla “lo semántico”, cuando se hace “lo político”. No sólo hablan las palabras, también dice el cuerpo. El marco político, está más relacionado con la lectura de las secuencias de interacción. El marco semántico, está más relacionado con el constructivismo, y tiene que ver con la atribución de significados. Pero, en la atribución de significados, no podemos olvidar “al otro íntimo” presente en el corazón de todos los sistemas de pensamiento y, cuya representación, es universal.
April: Él es la primera persona que nos ha entendido cuando se lo hemos contado.
Fran: Sí, es cierto, sí. A lo mejor estamos tan locos como él.
April: Si estar loco significa vivir la vida como si importara, entonces no me importa si estamos locos de atar[4].
La mirada constructivista sistémica, tiene que ver con la destrucción del equilibrio a partir de una nueva información, que puede ser narrativa o no; esta nueva información, posibilita una serie de asociaciones diferentes con analogías diferentes. Todo ello, enmarcado en el estudio de la Cibernética de Segundo Orden, en relación a cómo los sistemas complejos afectan y luego se adaptan a su ambiente externo, centrándose en técnicas relacionadas con la comunicación.
En una sesión de psicodrama freudiano, podemos vislumbrar esta adaptación si “fragmentamos el discurso” en tres momentos: inicio, parte central y la última pieza de la sesión.
En el inicio, se implementa nueva información en relación a la circulación del significante. El coordinador, en este caso, no aporta la nueva información, pero acompaña al significante con las preguntas a los participantes, sus puntuaciones. Pienso que es en la parte central, en el momento de elección de la escena a representar, donde el coordinador introduce la nueva información al sistema. Es el terapeuta quien realiza una elección, con el propósito de que pase algo, o no pase nada, de que el protagonista se encuentre con lo novedoso. Podríamos decir que es la propia escena la que aporta una información nueva al sistema. Se da cierto desequilibrio durante la representación, cuando el cuerpo se pone en juego actuando. Actuación que permite la movilización del tiempo y espacio de alteridad, permitiendo que, al ponerse en movimiento el cuerpo, lo sucedido en el pasado reencuentre la dimensión en el presente, la dimensión del ser desde la búsqueda de la verdad, desde el encuentro. La última parte de la sesión, es una invitación a expresar qué han sentido en la representación misma los diferentes miembros, actores protagonistas o no, a través de exposición espontánea de sentimientos, expresados mediante el verbo, el gesto… Se enlazan los diferentes significados apuntados por los yo auxiliares y resto de participantes, respecto de lo sucedido. Ante el acto, la significación.
Para el pensamiento constructivista, la realidad es una construcción, hasta cierto punto, «inventada» por quien la observa. Nunca se podrá llegar a conocer la realidad tal como es pues siempre, al conocer algo, ordenamos los datos obtenidos de la realidad (aunque sean percepciones básicas) en un marco teórico o mental. De tal modo, ese objeto o realidad que entendemos «literal» no es tal, no tenemos un «reflejo especular» de lo que está «ahí afuera de nosotros», sino algo que hemos «construido» en base a nuestras percepciones y datos empíricos. Así, la ciencia y el conocimiento en general ofrecen solamente una aproximación a la verdad, que queda fuera de nuestro alcance (Watslawick, 1995). Será en otro tiempo que profundizaremos respecto a la construcción de la realidad citada y la verdad subjetiva.
Ahora bien, ¿podríamos establecer un paralelismo entre: “lo semántico-discurso grupal” y “lo político-representación”?, ¿dónde está la complementariedad? ¿Y la diferencia? Lo complementario se encuentra en las sensaciones, sentimientos, pensamientos, aprendizajes previos, prejuicios, apreciaciones y juicios tanto de los participantes como de los conductores del grupo. Esto hace que se actualicen experiencias anteriores que entran en juego, se re-memoren hechos, situaciones, traumas y alegrías, manifestando diferentes estilos, culturas y mitos. Además de la complementariedad, existe una similitud en la intervención del coordinador del grupo, quien, atiende a la circularidad, a través de puntuaciones, miradas. Su “estar”, facilitará la circulación del significante o la atribución de significados de los participantes. Es ahí donde se marca la diferencia, ya que el psicodrama freudiano precisa la instauración del significante a través del juego de la palabra dentro de la cadena del discurso. La mirada sistémica constructivista puntúa las diferentes atribuciones de significados, pregunta para saber, se instala la curiosidad para posibilitar una lectura diferente que posibilita una serie de asociaciones diferentes con analogías diferentes.
Momo: ¿Cómo se las apaña para ser feliz?
Sr. Ibrahim: Observo lo que me dice el Corán.
Momo: Un días de estos le echaré un vistazo, aunque un judío no debería hacer eso.
Sr. Ibrahim: ¿Qué es para ti ser judío?
Momo: No lo sé. Viendo a mi padre, ser judío es estar amargado. Para mí, es algo que me impide ser otra cosa.
Sr. Ibrahim: Tienes los zapatos muy estropeados, mañana iremos a por unos nuevos.
Momo: No tengo dinero.
Sr. Ibrahim: Soy yo quien te los va a comprar[5].
La referencia a la palabra, inscrita en el lenguaje y en cuerpo, desde una mirada constructiva, tiene su origen en una reconstrucción interior a través de la subjetividad.
Lo dicho y lo no dicho son dos caras de la misma moneda, también lo escrito y lo leído, lo vivido y olvidado, lo andado y encontrado.
Continuará…
[1] Trabajadora Social. Miembro del Aula de Psicodrama.
[2] La atención flotante es una expresión creada por Sigmund Freud para designar la regla técnica según la cual el analista debe escuchar al paciente sin privilegiar ningún elemento del discurso de éste último y dejando obrar su propia actividad inconsciente. Freud formuló esta técnica explícitamente en Consejos Médicos sobre el Tratamiento Psicoanalítico en 1912: “No debemos otorgar una importancia particular a nada de lo que oímos y conviene que le prestemos a todo la misma atención flotante”. La atención flotante supone por consiguiente, por parte del analista, la supresión momentánea de sus prejuicios conscientes y de sus defensas inconscientes: Laplanche, Jean & Jean-Bertrand Pontalis (2007). Diccionario de Psicoanálisis (9ª Ed.) Paidós. Buenos Aires.
[3] Cortazar, J. (1963). Rayuela. Ed. Seix Barral S.A. Barcelona. España. Pág. 409
[4] Coproducción USA-GB. Mendes, S. (2008). Revolutinary Road. Gran Bretaña. Dream Works /Paramount Vantage/BBC Films
[5] Momo transmite al Sr. Ibrahim una relación significativa entre ser judío y su relación parental, relación en la que se encuentra “anclado”. La interacción producida, le permite el encuentro con lo novedoso, desde la transferencia, suelta el ancla y se permite el cuidado, una relación diferente a partir de la inclusión de una información diferente. En la siguiente escena, el Sr. Ibrahim y Momo, salen a comprar los zapatos, ríen y juegan. El adulto, en otro encuentro entre ellos, le había hablado al niño de la significación de la risa relacionada con la felicidad.
Michélle&Laurent Pétin (Productores), Françcoise Dupeyron (Director). (2003). El señor Ibrahim y las flores del Corán. [Película]. Francia. France 3 Cinema.