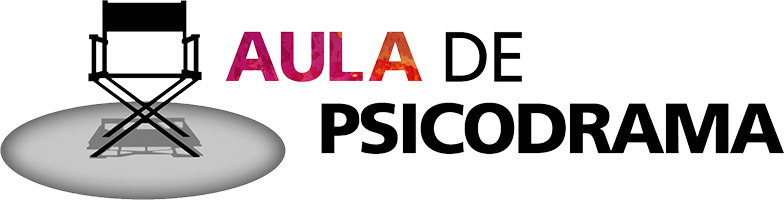Enrique Cortés.
En tanto que una parte esencial de la historia del sujeto está por advenir, teniendo como único obstáculo las adherencias del yo, ¿podríamos pensar que ciertos dispositivos terapéuticos diferentes al de la cura individual, podrían posibilitar una movilización de estas inscripciones, facilitando un proceso de subjetivización?
Los padres, los hermanos, los abuelos…pueden hablar de lo que nunca fue dicho; pero si lo pensamos desde un encuadre propicio para que el sujeto pueda construirse y en tanto que el sujeto, desde nuestra óptica, es un efecto que se produce en el dispositivo analítico; debemos pensarlo desde el grupo, nosotros desde el grupo de psicodrama freudiano. Un lugar propicio para realizar una reescritura de la historia propia. Ese será el encuadre donde el yo podrá ser transformado por los procesos de historización posibilitando el advenimiento del sujeto.
“El yo es capaz de devenir sujeto en la medida en que se desaliena (en parte) de sus identificaciones y de esas alianzas inconscientes que lo sujetan”; “el yo se subjetiviza en la medida que recompone su historia”.
El ser humano es un ser hablante, dependiente de la palabra del Otro, siendo esta la única vía, para encontrar la suya propia, de que su subjetividad se haga presente en lo que dice. Así pues no nos referimos al sujeto en el sentido habitual del término “yo soy fulano”, en tanto definición que viene de otro: “tú eres fulano”; será precisamente en la ruptura, en el deslizamiento, en el fallido donde algo de lo propio aparece.
No es un sujeto de la unidad yoica consciente, ya que lo que causa al hablante es la sorpresa y tal vez, molestia por la irrupción de lo no esperado y desconocido de sí mismo, un verdadero ataque a la unidad narcisista.
Es lo que motiva a Lacan a postular la idea del sujeto como una “falta en ser”.
Así pues pensamos al sujeto como ser de deseo, ser faltante, y por la tanto de construcción permanente, en tanto que el deseo se caracteriza por su evanescencia.
Ahora. Estamos en predisposición de decir que la subjetivización es una condición del psicodrama. El psicodrama implica el trabajo arduo de deconstruir las alienaciones y las coagulaciones de sentido, de aquello que nos comenda en tanto historia ejecutada como destino.
En términos de Piera Aulagnier, el proceso de subjetivización contiene la gradual proyección de los enunciados edificantes propuestos desde los otros, a la posibilidad de enunciar los propios proyectos identificatorios, camino de lo singular y de lo incierto. Para esto la posibilidad de historizarse de ir simbolizando las propias condiciones de producción de la subjetividad, resulta esencial. Transformar, como dice la autora, el tiempo vivido en una historia hablada. El yo deberá entonces “escribir-construir la historia de su propia pasado para que su presente tenga sentido y para que el concepto de futuro le resulte pensable”
Pero esta construcción implica a la vez una operatoria de deconstrucción de versiones precedentes, identificaciones selladas, sentidos fijados, alienaciones a nivel de pensamiento, en aras del recuerdo, la elaboración y la disponibilidad a lo por-venir.
También requiere a menudo, la deconstrucción de pactos vinculares denegativos a predominio de repetición, que cercenan las potencialidades subjetivas e intersubjetivas.
En una sesión de psicodrama de parejas, uno de los participantes nos habla de su familia*, “mi madre se llamaba Fátima, murió cuando yo tenía cuatro años, me recuerdo con mi padre, él me dio las herramientas necesarias”.
Otro participante, habla de la “morriña”, dice haber estado siete días en Madrid, junto a su familia y amigos de la infancia; “me vine a Murcia por amor”.
El animador apunta que elegir no implica coger algo sino dejar algo de lado. El discurso va dirigiéndose hacia lo que se tiene que dejar de lado; hablan de la familia de origen.
Ignacio, nos pide poder dibujar a su familia en la pizarra.
*Previamente les habíamos dicho que mediante un dibujo nos presentasen a su familia
Nos cuenta que la familia de su madre es la poderosa, expresión que realiza con los puños, “mi abuelo era un ídolo para mi madre”. Mi padre a los cincuenta años tuvo su primer infarto, luego vinieron varios ictus. En uno de ellos estaba desinhibido y cariñoso.
¿Cómo era tu relación con él antes de los cincuenta años?, le pregunta el animador.
Ambos somos habilidosos con las manos, hacíamos cosas juntos, solo a mí me dejaba tocar sus cosas, los domingos íbamos a la playa. Yo cada vez me parezco más a él.
Hace unos días estando con mi madre, le pregunté cómo sería la relación con mi padre si no hubiera tenido estos ataques, y rápidamente le respondí que como ahora, mi padre nunca ha sido mucho de contar.
Al animador esta respuesta le parece extraña, ya que Ignacio acaba de relatarnos momentos de contacto con su padre; por esta razón y porque el discurso grupal se decanta por el tema de tener que dejar algo de lado (en este caso al padre) para poder mantener un posicionamiento yoico; el animador se decanta por jugar la escena.
Animador.- quisiera poder jugar una escena en la que viésemos alguno de esos momentos en los que estás compartiendo con tu padre
Ignacio.- tengo muchos momentos de conflicto…
Animador.- (Viendo como Ignacio se resiste a salir de su rol en relación al padre) Ahora no me interesan, quisiera ver precisamente lo contrario, los momentos en los que compartías con él.
Ignacio elige, en el papel de padre, a un participante que se incorporó al grupo en esa misma sesión, lo elige por desconocido.
En la escena, el padre está arreglando una persiana e Ignacio le pregunta si le puede ayudar. Al explicar la escena, Ignacio comete un lapsus:
“mi padre me diría: Ignacio”; pero en ese momento se da cuenta que su padre nunca le ha llamado Ignacio.
Ante la pregunta del animador, Ignacio explica: Ignacio se llama mi abuelo, mi madre y mi padre hicieron un pacto, porque mi padre no quería que me llamasen por ese nombre, el pacto consistía en llamarme Nacho, pero mi madre nunca lo ha cumplido.
Animador.- entonces tu madre nunca ha cumplido el pacto al que llegó con su marido
Ignacio.- No. A mí todo el mundo me llama Ignacio, menos mí padre. Mi madre no es poco fraudulenta. Sin duda un significante nuevo en tanto dirigido a la madre.
Animador: ¿Y tú cómo te haces llamar?
Ignacio: yo me hago llamar Ignacio, como mi abuelo y como quiere mi madre
En la escena, su padre está arreglando la persiana e Ignacio se acerca y le pregunta si le puede ayudar, a lo que su padre le dice que sí. El animador decide cambiar de rol y que Ignacio se coloque en el lugar de su padre; en ese momento Ignacio se pone a llorar, afecto reencontrado y transformado en llanto: “mi hijo no acaba de saber todo lo que yo siento por él, porque yo no sé transmitírselo”.
Animador.- acabas de responderte a la pregunta: ¿Cómo sería mi relación con mi padre si él estuviera bien?”
Ya en su silla Ignacio nos cuenta que cuando va a casa de sus padres, afeita y asea a su padre porque su padre no quiere que sea otra persona quien lo haga.
Animador.- él sigue haciendo cosas contigo, sabe que eres habilidoso con las manos…
La ligazón de lo que está escindido o a veces fragmentado, la construcción y reconstrucción histórica, la construcción de tejidos imaginarios y simbólicos, constituyen algunas de las intervenciones tendientes a propiciar estos efectos subjetivantes.
Los efectos de subjetivización incluyen cierta conexión con la otredad que nos habita. El proceso de subjetivización conlleva dar la palabra a lo otro en aquello que tendemos a considerar uno mismo, este proceso promueve a la vez ciertos efectos de subjetivización respecto de la otredad del otro. Subjetivización, singularidad y otredad poseen correspondencias entre sí.
Desde esta perspectiva, el proceso de subjetivización posibilita un movimiento de apertura hacia la enorme complejidad de la vida psíquica, subjetiva y vincular. Dicha apertura hace lugar a lo nuevo, a la creación de lo que aún no está. Pero esto no implica abolir las herencias, la historia, la transmisión. Por el contrario, se trata como diría Derrida, de escoger la herencia, de apropiarse de lo transmitido para dar una nueva vuelta. Vuelta que implica un cambio en la propia posición. En suma no se trata de anular los conflictos, de dar vuelta la página, sino de construir una nueva versión para continuar escribiendo, entendiendo que el proceso de subjetivización continúa a lo largo de toda la vida.
Paco seguirá, sin duda, escribiendo el dibujo de su familia y como él se va situando en ella.
Mayo-17