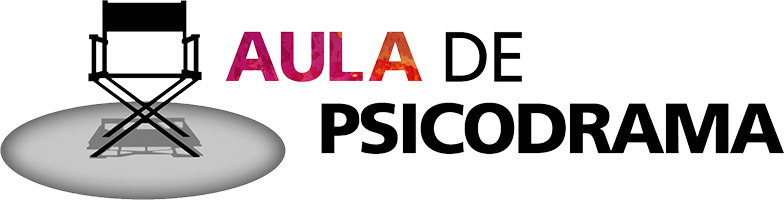Por Vanessa Benadero Ferrando. Máster en Psicóloga clínica y de la Salud
Resumen
Este texto es un acercamiento a mi modo de entender la representación, entremezclando curiosidades que fui aprendiendo en el camino por placer, pero que sin saberlo tenían un “para qué”. Explico aspectos importantes de esta apoyándome en viñetas clínicas del grupo de psicodrama con pacientes de sobrepeso y obesidad. En definitiva, muestro cómo la representación facilita descubrir un secreto a voces.
Apostar para dejar sorprenderte. Jugar sin objetivo de ganar. Esto no es lo que me enseñaron en vóley… La elección de este deporte como extraescolar vino de familia y yo le di permiso para que se quedara. Me pasaba horas viendo como mi hermana y sus amigas se divertían a un juego de mayores. Cuando tuve licencia de edad para entrar en esa liga cambié banquillo por pista y dejé de mirar para ser vista. Entrenaba un par de tardes al finalizar las clases donde te enseñaban a caer, defender, bloquear y hacer buenos ataques. El equipaje daba cierta seguridad para salir ilesa del encuentro, las muñequeras y rodilleras te protegían de la dureza del suelo y almidonaban el choque en la red. Todas éramos un equipo pero ¿quién era yo dentro de ese equipo?, ¿cuál era mi lugar entre tanta chica alta? Me llevó tiempo saber hacer con lo que tenía (1,57 cm), hasta que descubrí que no solo se puede jugar en lo alto, también podía destacar en lo bajo, la posición de líbero me dio entidad. Respecto a las reglas y metas, estas eran simples: evitar que el balón cayera al suelo y sumar puntos, nunca restar. Como oleaje guardado en concha de mar, las palabras de mi padre hacían eco: “Si juego es para ganar”. Y es que… ¿a quién le gusta perder? “Perder ni a las canicas”.
Hace aproximadamente un año que me inicié en Psicodrama y las reglas del juego son muy distintas. Formamos un grupo dirigido a pacientes con obesidad o sobrepeso en la unidad de desórdenes de alimentación donde trabajo (Centro Uno, Vithas-Perpétuo Socorro), pero en la actualidad está abierto a cualquier caso que demande orientación grupal. Pensamos que, en base a la premisa de “el grupo va en contra del discurso ultra-individualista y es una invitación a mostrar la vulnerabilidad”, este tipo de pacientes podría beneficiarse notablemente de dicha modalidad terapéutica, ya que están inmersos en un goce autista con el objeto comida y abrirlo a un espacio grupal donde la palabra circula y deben exponer sus puntos débiles iría a contracorriente en su posición fálica de poder y omnipotencia pues compartir se hace contrario a retener y acumular grasa, comida, objetos, etc. Jugar es poner el deseo en el tablero e inevitablemente el goce tiene que esperar turno.
Viñetas clínicas:
Al poco de haberse iniciado el grupo y tras comunicarles que deberían abonar las sesiones en caso de ausencia, la paciente informa que no acudirá más por su situación económica (clara resistencia a la pérdida de dinero puesto que no vino la última vez). Se suma a su discurso otra integrante, quien argumenta que no sabe si podrá asistir todos los viernes y enuncia mirando a su terapeuta: “Necesito más las sesiones individuales”; “Priorizaría la nuestra, la nuestra individual” (en este caso, es al terapeuta al que no está dispuesta a compartir).
El animador formula la pregunta: “¿Qué asocian con la palabra “aguante”?. Tras varias respuestas, (Z: fuerte; X: soporte; Y: cobarde), “Z” toma la palabra y dice mostrar una imagen de fuerte, apariencia de oso y caparazón para sobrevivir. Llevar como una máscara. “X” le responde: “para que no se vea debilidad” y “Z” concluye: “la palabra cobarde me desprestigia”.
¿Qué es la representación?
En todo este tiempo he ido esbozando algunas vocales pero aún queda mucho abecedario en esta sopa de letras. He leído distintas bibliografías, escuchado a maestros de referencia, participado en talleres y he tratado a pacientes expertos. Hoy este amasijo de identificaciones imaginarias me permite construir y escribir algo por mí misma, es decir, encaminarme en una identificación progresiva o simbólica. En la aventura de saber y entender qué es una representación, como no podía ser de otra manera, fui asociando ideas, retazos de lecturas, etc. Hasta que una paciente, tras una ronda de presentación por la incorporación de una nueva compañera aludía que “esto era raro” ¿Raro? ¿A qué se refería con raro? Explicaba que le ayudaba a sacar lo que llevaba dentro y aun sabiendo a lo que venía siempre había incógnita. Sus palabras no eran muy teóricas pero a mí me sonaban a:
“Poner presente algo que ocurrió en el pasado. Hacer presente aquello que insiste en el inconsciente.” (Rosa Masip Argilaga)
“Es como un golpe de dados, nadie sabe lo que va a salir. No podemos afirmar adonde arribará el protagonista con sus representaciones, solo podemos ofrecer una apertura del juego y formas de conclusión que el propio sujeto irá construyendo; de garantías nada sabemos.” (Digmar Aguilera)
“En el escenario nada es como se esperaba, he aquí la representación”
Realizando un curso de Introducción al Psicoanálisis, una escena cinematográfica llamó mi atención, quedó guardada en algún bolsillo por suerte descosido y cuando “la representación” me registró, esta se coló y tocó suelo. Y es que en “El club de los poetas muertos”, película de los años 90 galardonada con un Oscar al mejor guion original, Tom Carnicuro plasma de forma muy ilustrativa con la “la escena del pupitre” lo que viene a ser la representación en psicodrama. Robin Williams dialogando con sus alumnos en una de sus clases de literatura les transmite subido a un pupitre que busquen otra perspectiva, pues desde otro lugar una misma cosa es percibida de forma diferente, siendo necesario e imprescindible tomar distancia. Concretamente el guion apunta:
“Debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Cuando crean que saben algo deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean no consideren solo lo que piensa el autor, consideren lo que piensan ustedes. Muchachos, deben luchar por encontrar su propia voz y cuanto más tarden en empezar, tienen menos probabilidades de encontrarla. Thoreau dijo: muchos hombres viven en una silenciosa desesperación; no se resignen a eso. No se limiten a saltar como conejos, miren a su alrededor. Atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos.”
Leyendo entre líneas lo que aparece es la importancia del cambio de roles, identificación imaginaria y simbólica, los tiempos del Edipo, goce… En definitiva, atreverte a explorar una escena que pensabas redicha y resabida o por el contrario olvidada, saliendo de la zona de confort para buscar nuevos sentidos con los que narrarte tu historia de vida. Así, la representación permite un posible cambio subjetivo, pudiendo empezar entonces a relacionarse uno con los objetos, con los otros y consigo mismo desde otro lugar.
A veces de donde no hay, sí se puede sacar.
Viñetas clínicas:
“X” ahora valora las comidas como evento social, es decir, la comida pasa a un segundo plano y lo que prevalece son las relaciones sociales. La amiga le pregunta cómo estaba la comida, y a diferencia de otras veces, no supo responderle. “Ahora va de frente, atravesando de frente, no huir o bordear. Antes era comida-adicta”.
“J” tiene aproximadamente 40 años. Le cuesta expresar lo que siente y decir NO. Asiste al grupo siempre acompañada de su madre quien le espera en la puerta hasta finalizar la sesión. Cuenta que siempre ha estado muy sobreprotegida, ha sido “sombra en silencio”. Juega una escena en la que siendo pequeña visita al médico con su madre y ésta como de costumbre, habla por ella en la consulta. Dicha representación le permite comprender que no le ha puesto límites a su madre por comodidad a que otro le resuelva la papeleta y poder mantenerse en la zona de confort.
Un duelo por cada representación-repetición
“En los mismos ríos entramos y no entramos, (pues) somos y no somos (los mismos)” (Heráclito)
¿Qué quería decir este filósofo con una frase repleta de tanta antítesis? Platón nos hace una pequeña traducción: “Ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río”.
La explicación de esta cita resume la representación en psicodrama: “El río, que no deja de ser el mismo río, ha cambiado sin embargo casi por completo, así como el bañista. Si bien una parte del río fluye y cambia, hay otra (el cauce, que también debe interpretarse y no tomarse en un sentido literal) que es relativamente permanente y que es la que guía el movimiento del agua”. Es decir, aunque se representen escenas que el sujeto ya ha vivido esta nunca será fiel a lo esperado, ni los personajes, ni las palabras evocadas, ni el afecto, ni el sujeto se encuentra en el mismo punto del camino. Al igual que en el juego del Fort-Da, lo que vuelve no es la madre, es el carretel en representación de su ausencia acompañado del lenguaje, lo simbólico, “da”, pues “La palabra mata a la cosa” (Hegel).Por tanto, hay un duelo de lo no encontrado y la repetición cesa permitiendo enfrentarse a lo traumático.
Viñeta clínica: “X” tiene una relación de 11 años y comunica que desde hace un tiempo quiere terminar con ella. Todavía no le ha dicho nada a su pareja, pero le está adelantando la mudanza para que después no haya problemas. Ha puesto fecha y lo tiene en su cabeza, pero sabe que hasta que no le ponga palabras seguirá la montaña.
¿Qué sería el cauce en la representación? ¿Aquello que guía y orienta a modo de brújula? La verdad subjetiva del sujeto, su deseo inconsciente, eso es lo que aparecerá en un trabajo psicodramático.
Carnaval de Afectos e identificaciones
“La energía invertida en negar esa falta generará una rabia y un circuito cerrado” (Verónica Acinas)
Sin embargo, en ocasiones, este deseo se encuentra obturado por afectos que no ayudan a digerir la pérdida, elaborar el duelo. La culpa y la rabia tienen tanto peso que no dejan continuar hacia adelante, más bien empujan hacia atrás como saco a las espaldas. No permiten llegar al tercer tiempo del Edipo que es el realmente productivo (Lacan) o como decía una paciente que había concluido una relación de muchos años con “dependencia emocional”, ahora sentía rabia pero estaba analizándose ella misma y perdonándose para poder pasar página. Otro miembro del grupo opinaba que ante esa situación él no tendría nada que perdonarse y solo le generaría rabia. Dos posiciones muy distintas ante la pérdida, quedar fustigado en un callejón sin salida o aceptarlo e invertir esa energía en elaborar nuevos capítulos.
Viñeta clínica:
“S” asiste por segunda vez a la terapia y comparte que se sintió muy bien la sesión anterior porque hacía tiempo que no pertenecía a un grupo pues una vez estuvo en el de “la familia” y con la quiebra de la empresa familiar, se rompió. El hermano se fue a vivir fuera de Alicante poniendo tierra de por medio y nunca han hablado de lo sucedido. Éste le reprocha que no haya salido de la “cueva”. Ella dice que tendría que romper el cordón umbilical, pero no llega a entenderle porque la casa “hace que seamos lo que somos”. Desde ese momento hay una “brecha”. Plantea que la culpa les impide poder hablar.
“J” expresa: “Saco rabia, ira sobre mi madre”. Se siente atacada como si la madre le extrajera defectos.
No obstante, los afectos son como el anzuelo que permite llegar al pez gordo. Jorge Bucay en su cuento “La tristeza y la furia” enseña como las emociones esconden bajo la fachada otro tipo de emoción que la persona no se permite mostrar. La representación muestra incluso, cómo ciertos afectos ligados a una escena se remontan a otra verdaderamente originaria, solo tenemos que lanzar y recoger la caña para que el pez se coma la lombriz.
Viñeta clínica:
“X” ha tenido un altercado en el trabajo. Su jefe le propone cambiarle de zona porque según la base de datos no se contempla que haya volumen de trabajo para que ella pueda permanecer ahí. “X” sabe que esa medición no es fiable porque no sabía usar bien el programa y el registro está mal efectuado. “Yo tengo mi puesto en la unidad”. “Según él las que menos trabajamos somos las de salud mental”. “Nunca supe decir hasta aquí”. “Siento rabia e impotencia”. “Las otras se han negado, han dicho hasta aquí”. “Si las otras se niegan por qué yo no me puedo negar.” “Cuando digo no, ahora lo hago de forma agresiva”. La paciente continúa hablando y arriba a una escena que conecta con su sentimiento donde su madre acude a hablar con el profesor del colegio por las notas sacadas y le compara con el rendimiento positivo de su prima, antes de representarla dice: “Desde pequeña, una prima un año menor que yo, Julia, muy inteligente, muy mona, iba siempre conmigo al colegio. Constantemente me han comparado con ella. Mi hija se llama Julia como mi prima”. “Mi prima líder de la pandilla”. En la comida la madre también les comparaba: “no comas tanto que mira tu prima cómo está”. La madre le recrimina que tiene que ser más aplicada como ella y le dice: “eres Antoñita la fantástica”.
“B” no le expresa al marido sus opiniones porque teme que le deje. Esto le hace enlazar con una escena en que su madre le cuenta que de recién nacida como era una “esmirriá” y tenía estrabismo ante la presencia de una vecina con mayor nivel adquisitivo, le ocultaba para que no la viera y poder protegerla, evitando que se rieran de ella. Sin embargo, cuando se representa la escena queda patente que la verdadera intención de la madre era protegerse ella misma ante la desigualdad con la vecina. Cuando “B” ha escuchado este relato, nunca le ha expresado a su madre sus verdaderos sentimientos de dolor, sino que incluso bromeaba restándole la importancia que verdaderamente tenía para ella. Al parecer este temor por mostrarse cómo es y que le dejen, no es algo propio del marido sino que remonta a la relación con su madre. Además, “B” rompe a llorar cuando tiene el insight de que la escena se repite de nuevo con su propia hija, pues es lesbiana y no le apoya bajo la misma premisa de “protección”. Sin embargo, la hija está feliz por ello y no tiene ningún problema.
“F” refiere en una sesión que siente ansiedad y recurre a la comida como placer inmediato. No sabe bien por qué tiene esta ansiedad, pero a la sesión siguiente expresa que está arrepentida por haber mantenido un matrimonio que ya estaba concluido. El animador le indica que relacione un afecto a ese “arrepentimiento”, pero no es capaz de ello. Esta viñeta ejemplifica cómo la pulsión cuesta descubrir a menos que salga a la luz como un afecto coloreado o se mude en angustia y cómo el afecto busca nuevas representaciones con las que emparejarse, en este caso la comida, para poder descargar el exceso de energía (Paula M., Lidia F. e Iris J.)
“X” menciona que ante las relaciones intenta que no le cojan terreno pues siente el acercamiento como una agresión. No se explica por qué, pero busca la aprobación de su actual pareja. Cuando se le pregunta qué agresión ha tenido, relata que con 10-12 años sufrió un abuso sexual por parte de un familiar y no lo desveló a su entorno cercano hasta los 16 años. Se representa la conversación familiar donde ella no recibió el apoyo de su padre. Mientras está en su papel solo llora y no puede comunicarles lo que ocurrió. Siente rabia. La escena permite comprender como “X” continuaba buscando un abrazo paterno y aprobación que no se dio, que faltó.
“Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, de que la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti” (Antonio Orozco)
Nos empeñamos en portar telas que encogieron y se quedaron pequeñas. Importadas de lugares con prestigio y referencia. Pensamos lucir con poder y estar abastecidos. Desde mi experiencia en el grupo de psicodrama lo más anhelado es el control, querer controlar de mil maneras que no aparezca la falta y el desgaste que ello supone. Un paciente mencionaba “entregarse al 2000 por mil en una actividad buscando garantías de que va a salir bien”. Mujeres con obesidad o sobrepeso que se encargan de ayudar a los otros y en pocas ocasiones se dejan ayudar, pues ellas son las que tienen, ellas son las que están en posesión de todo sin límites. Pero como en el cuento de “El emperador va desnudo”, una vez que sales a la palestra no queda más remedio que asumir ir vestido con transparencias.
- Bibliografía:
Enrique Cortés y colaboradores (2016). Psicodrama freudiano. Clínica y práctica. Aboran editores.
Gennie Lemoine (1984). El juego en psicodrama. Cuadernos de psicodrama (Vol. 1, pág. 1-2)
Paul Lemoine (1984). El psicodrama en juego. Cuadernos de psicodrama (Vol. 1, pág. 3)
Anne Cain (1984). El juego en psicodrama revelador de la sexuación. Cuadernos de psicodrama. (Vol. 1, pág. 21-30)
Serge Gaude (1990). Representación y mirada. Cuadernos de psicodrama (Vol. 20-21, pág 25-29).
Mª Cruz Estada Aceña (1984). El juego y la palabra en psicodrama freuidano. Cuadernos de psicodrama (vol. 3, pág. 6-8)
Marie Noelle Gaudé (1984). Jugar el juego. Cuadernos de psicodrama (Vol. 3, pág. 19-23).
Eugenie Lemoine-Luccioni (1988). La eficacia de la representación. Cuadernos de psicodrama (Vol. 14, pág. 13-19).
Ana Madarro (1991). Dispositivo psicodramático y representación. Cuadernos de psicodrama. (Vol. 23, pág. 5-9)
Mario Polaneur (1991). La representación contra el grupo. Cuadernos de psicodrama. (Vol. 23, pág. 11-15)
Rosa Masip Argilaga (1991). La re-presentación. Cuadernos de psicodrama. (Vol. 23, pág 17-20)
Enrique Cortés (2004). Apuntes de psicodrama (freudiano). Alicante. ECU.